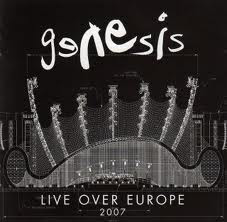No es la primera vez que en este espacio rindo homenaje a un artista menos conocido pero igual de valioso que Caravaggio, quien fue su maestro. Hace ya un buen tiempo, lo aproveché para ilustrar ciertas reflexiones sobre las incómodas visitas al dentista. Algo que el pintor al que hoy me refiero debe haber padecido (y sin anestesia), habida cuenta de la cruda imagen que dejó de ese oficio.
No es la primera vez que en este espacio rindo homenaje a un artista menos conocido pero igual de valioso que Caravaggio, quien fue su maestro. Hace ya un buen tiempo, lo aproveché para ilustrar ciertas reflexiones sobre las incómodas visitas al dentista. Algo que el pintor al que hoy me refiero debe haber padecido (y sin anestesia), habida cuenta de la cruda imagen que dejó de ese oficio.
El cuadro que hoy traigo a este rincón es de 1623 y pertenece también a Gerrit van Honthorst. En él repite el esquema de contrapunto entre luces y sombras, aprendido de Caravaggio y usado también por Rembrandt con maestría. Sus obras se asientan en este estilo, con el cual realza dentro de cada obra aquellos puntos que quiere destacar.
Un estudio del paralelo entre ambos artistas, que debe existir pero no conozco, suena muy interesante. Por ejemplo, una comparación entre las visiones que ambos tuvieron sobre el hijo pródigo del Evangelio. Van Honthorst refleja el momento de jolgorio del personaje en cuestión, con una primera obra en 1622, y me pregunto por qué razón (si por alguna identificación personal, por el afán de superarse o por el mero gusto por el tema), insiste con otra versión, aunque en el mismo tono, en 1623. Rembrandt pinta también al hijo revoltoso, pero en la conclusión de la historia, que es el regreso a los brazos del padre que todo perdona, un cuadro que se calcula fue pintado hacia 1666, es decir, unos cuarenta años más tarde que los de Van Honthorst.
De la misma manera, ambos pintaron otro tema bíblico recurrente, al que nos referimos unas semanas atrás: la negación de Pedro. Von Honthorst omitió la tremenda mirada de Jesús a su discípulo, mientras que Rembrandt la remarcó. Otras escenas del Evangelio también ocuparon la atención de los dos maestros, como por ejemplo, la adoración de los pastores al Niño Jesús.
El cuadro que ocupa hoy el lugar protagónico se encuentra en el Rijksmuseum, y muestra a un violinista asomado a una ventana, con una copa en su mano derecha. Sus mejillas enrojecidas sugieren que el vaso no es el primero. En su mano izquierda, un violín se muestra como complemento de su alegría. Su brazo corre la cortina que lo deja asomarse a la ventana y dirigir al espectador una mirada cómplice y festiva.
Los cuadros que tienen a la música por coprotagonista se repiten en la trayectoria de Van Honthorst. Ejemplos de ellos son "Concierto en un Balcón" (1624), "El Concierto" (1626 - 1630), "Grupo Musical en un Balcón" (1622), o "Cena con Música de Laúd" (hacia 1617).
Van Honthorst nació en Utrecht (Holanda) en 1590, y murió en la misma ciudad en 1656. En el Art Renewal Center, una muy recomendable enciclopedia de pintura en Internet, en la que escriben numerosos críticos de arte y se habla del "vacío del arte moderno y posmoderno", puede encontrarse una buena descripción de Van Honthorst, que es en realidad una repetición de un artículo anónimo de la Encyclopaedia Britannica de 1911. En el texto en cuestión, el autor afirma que Van Honthorst fue un artista mediocre pero afortunado al captar el naturalismo de Caravaggio. Modestamente, creo que este artista no fue mediocre, sino que conoció bien aquello en lo que era fuerte y lo transmitió de manera fiel, con un estilo definido.
27 de abril de 2008
EL CUADRO: EL ALEGRE VIOLINISTA, DE GERRIT VAN HONTHORST
Escrito por
El Bambi
0
reflexiones
![]()
TEMAS: ARTE
26 de abril de 2008
EL DIARIO Y EL CAFÉ
 Una de las cosas que más disfruto en el escaso tiempo libre del que dispongo es ir a mi bar amigo a desayunar leyendo el diario. Es una liturgia que aprendí de cadete, cuando me mandaban siempre a hacer un mismo recorrido por el barrio de la Boca o Barracas, y me compraba unas facturas en una panadería de la avenida Martín García. No me sentaba en ningún bar, pero gozaba ese rincón gastronómico que me había creado en un barrio extraño a mis andanzas de purrete.
Una de las cosas que más disfruto en el escaso tiempo libre del que dispongo es ir a mi bar amigo a desayunar leyendo el diario. Es una liturgia que aprendí de cadete, cuando me mandaban siempre a hacer un mismo recorrido por el barrio de la Boca o Barracas, y me compraba unas facturas en una panadería de la avenida Martín García. No me sentaba en ningún bar, pero gozaba ese rincón gastronómico que me había creado en un barrio extraño a mis andanzas de purrete.
Más adelante, cuando tuve algunos sobrantes de moneda, empecé a frecuentar los cafés. Y así un día me metí en el Tortoni y observé a los señores importantes que pasaban junto a mi mesa, y a las señoras que se juntaban a hablar de sus nietos con las amigas.
El café puede ser solitario, cómo no. Quien gusta de escribir tiene a las mesas de café entre sus escritorios favoritos, porque allí observa parte de la comedia humana que servirá de materia prima para sus propias invenciones. El poeta disfruta de la lluvia en una mesa de café. Y quien goza con la buena lectura también suele ser un animal de bar.
Los cafés de Buenos Aires, los de antes, tienen ese no sé qué al que creo haberme referido alguna vez en este rincón. Sus mozos de saco blanco y moño negro son los mozos que siempre quiero que me atiendan, y prefiero las mesas de mármol o madera a las de fría fórmica. El café, sin azúcar, gracias. Y un diario, el que sea. Más de una vez me he ido de un bar porque no tenían un diario disponible para mi lectura.
El café es punto de encuentro. El otro día me topé con el Botón, un viejo compañero de trabajo y ferviente lector de este blog a quien bauticé con ese apodo -pese a sus quejas- porque en cierta ocasión me había mandado al frente con nuestro tesorero en cierta cuestión menor (nada relativo a dinero, aclaremos). Conversamos casi una hora y media de la vida, del pasado, el presente y el mañana, pero no arreglamos ningún asado ni reunión ni nada con vistas al futuro. Con muchos amigos, conocidos, ex compañeros y demás tipologías, es mejor así. Es la vida la que se encarga de concretar el encuentro en el momento y lugar ideales. Y si no lo hace, tal vez sea por alguna razón valedera. Mientras tanto, saben dónde encontrarme.
Esta columna es un homenaje a la Oveja, un animal de bar.
Escrito por
El Bambi
0
reflexiones
![]()
TEMAS: OCIO
17 de abril de 2008
HUMO
 De repente, la ciudad que habito se ha visto envuelta en una tiniebla sutil, surgida de un incendio lejano, misterioso, casi irreal por lo ridículo. Mientras el fuego arde en las Lechiguanas del Delta, el humo invade nuestra existencia como un invitado sin tarjeta, insolente y extraño.
De repente, la ciudad que habito se ha visto envuelta en una tiniebla sutil, surgida de un incendio lejano, misterioso, casi irreal por lo ridículo. Mientras el fuego arde en las Lechiguanas del Delta, el humo invade nuestra existencia como un invitado sin tarjeta, insolente y extraño.
Uno de los cuentos magistrales que Manuel Mujica Láinez nos dejó en "Misteriosa Buenos Aires" fue "El Pastor del Río", que relataba el día en que el Río de la Plata se había retirado de la ciudad y había dejado tras de sí una alfombra de barro desolada. El agua se rebelaba contra el hombre, pero no como ahora, con un tsunami o un granizo feroz, sino con su simple ausencia, con una especie de huelga estética que dejaba huérfana a la ciudad del río color de león.
Esta irrupción del humo en Buenos Aires me ha traído a la memoria aquella historia de 1792. Es una interrupción graciosa pero trágica para algunos al fin, y casi ingenua, de la rutina que tiraniza la vida de tantos. Las rutas han sido cerradas, los ómnibus han descansado en las terminales y un aroma extraño a quemado ha llegado a nuestras narices y ha rozado molesto nuestros ojos.
Suele hablarse de una cortina de humo como un invento hecho para desviar la atención de lo importante. También criticamos a los vendehumo, esos que la van de grandes próceres y resultan vulgares impostores, creadores de fábulas sin moraleja. "Se hizo humo", decimos cuando alguien desaparece repentinamente. Así pues, el humo no tiene muy buena imagen, valga la paradoja, entre nosotros.
Pero esta vez, y al margen de las desgracias que ha ocasionado, el humo parece ser un visitante etéreo y curioso; un protagonista difuso del que se habla en oficinas, clubes y bares. Un ser sin rostro, pero tan vital como para robarle el lugar a otras noticias en las tapas de los diarios, y a otros temas más duros en la conversación con el vecino. La naturaleza siempre es noticia.
Tal vez este humo marrullero es un mensaje secreto, un retazo de un poema sin terminar que alguien descolgó de una nube y no pudo retener. Yo me huelo que esconde algo bajo el poncho invisible, y cuando al fin se retire no lograremos dar con su verdadero dueño, ese que todo maneja y se pierde, al decir de Mujica Lainez, en los pajonales de la llanura, risueño.
Poco le queda. En unos días, seguramente, lo habremos olvidado en medio de las preocupaciones terrenales y crematísticas que nos marca el almanaque. El viento, como el agua del río, volverá, y el humo se hará humo.
Escrito por
El Bambi
2
reflexiones
![]()
TEMAS: BUENOS AIRES
10 de abril de 2008
EL DISCO: NYC MAN, DE LOU REED
 Lou Reed es un "enfant terrible" del rock neoyorquino. Fundador de la Velvet Underground en los años 60 (con aquella tapa de disco famosa de Andy Warhol) Reed había recibido en su adolescencia, según cuentan, un tratamiento electroconvulsivo contra la homosexualidad, el cual no parece haber dado mayores resultados.
Lou Reed es un "enfant terrible" del rock neoyorquino. Fundador de la Velvet Underground en los años 60 (con aquella tapa de disco famosa de Andy Warhol) Reed había recibido en su adolescencia, según cuentan, un tratamiento electroconvulsivo contra la homosexualidad, el cual no parece haber dado mayores resultados.
La Velvet, una banda de culto entre los rockeros que saben, llegó hasta 1973, aunque su líder ya la había dejado en 1970 para preparar su carrera como solista. Su primer tema famoso en solitario fue "Walk on the Wild Side", si bien él no lo tiene entre sus favoritos y prefiere mencionar a otros que pertenecían al disco en cuestión ("Transformer") y pasaron a un segundo plano en el aspecto comercial. "El tema que realmente me gustaba era "Hangin' Around", y esa es la razón por la que nadie me escucha", dice el compositor con ácida ironía.
Lou Reed es un personaje rico en matices, cuyas letras han recorrido temas oscuros como la heroína, la violencia en las calles y los vicios. En 2000 tocó ante el Papa Juan Pablo II, y en 2003 sacó un disco titulado "The Raven" inspirado en Edgar Allan Poe. De ese mismo año es el disco que hoy traemos a este espacio.
"NYC Man" es un disco doble que repasa toda la carrera de Lou Reed, y sus temas fueron seleccionados y supervisados en la producción por el mismo autor. Es muy recomendable para quienes quieran conocer la riqueza de este cantautor y guitarrista que ha inspirado a tantos músicos con su estilo rockero y blusero por momentos.
Dejo dos videos de dos momentos muy diferentes en la biografía musical de Lou Reed: el primero es "Vicious", un clásico en vivo, en París 1974, en sus inicios como solista. La imagen no es buena, pero hay que mirar bien la vestimenta y los gestos del protagonista. El otro video es "Pale Blue Eyes", una vieja canción que cierra los 31 temas incluidos en "NYC Man" y pertenece a la era de la Velvet. Esta versión es del año 98 y nos muestra a un "viejo Lou", más calmo y ¿maduro?.
Estas líneas están dedicadas al Capitán Escarlata, quien fue el primero en hablarme de Lou Reed.
Escrito por
El Bambi
2
reflexiones
![]()
TEMAS: MÚSICA
1 de abril de 2008
100 AÑOS
 San Lorenzo cumple 100 años y yo bendigo el día en que me hice para siempre de este club.
San Lorenzo cumple 100 años y yo bendigo el día en que me hice para siempre de este club.
Mi primer recuerdo asociado al Santo de Boedo se ubica en el Viejo Gasómetro, allá por el 76, en una tarde elegida en que mi papá, oriundo de Barcelona como tantos cuervos, nos llevó a mi hermano y a mí a ver gratis el segundo tiempo de un partido contra Rosario Central, que perdimos 4 a 3. La única imagen que guardo de ese partido es de Kempes pateando un penal. Tengo El Gráfico de esa fecha. Atrás habían quedado el bicampeonato del 72 y el Nacional del 74, que yo no había vivido claramente por ser apenas un niño, casi bebé. En mi guardarropas infantil latía una camiseta azulgrana de piqué fino, que llevaba al campo de deportes del colegio en eventos especiales, con orgullo.
Mi segundo recuerdo del Ciclón es de aquella tarde negra del 82 en que me enteré por radio de que habíamos descendido. Para un alma sin suelas gastadas como la mía, aquello era incomprensible. Quise llorar. Y al año siguiente, escuché todos los partidos de sábado con Fernandito en la terraza, a través de la portátil naranja donde sonaban el Parnisari Gol y la Guadaña de Guillermo Nimo, o el relato de Jorge Bullrich. Si ya me había bautizado en el desaparecido Gasómetro, ese año de partidos de ascenso me enamoré de San Lorenzo, como quien aprende a vivir en la mala para más adelante disfrutar las buenas.
Y las buenas vinieron, después de años de paseo por canchas alquiladas y Liguillas ganadas que apenas nos servían para gritar goles. El 93 fue el año de la cancha propia, y el 95 el del milagro en Rosario. Jamás había experimentado algo como esos instantes después de terminado el partido en que San Lorenzo se coronó campeón después de 21 eternos años. Subido a un paraavalanchas y envuelto en una bandera azul y roja que ondeaba al viento, gritaba y lloraba feliz. No podía hablar, porque nadie me había explicado cómo era salir campeón después de años de recibir burlas en silencio. En el largo abrazo con mi hermano me abracé a la vida del hincha feliz.
Después vinieron otras vueltas: la del 2001, en la sombra pero con el alma llena de luz por la también milagrosa aparición de Paula, la Mercosur de enero de 2002, la Sudamericana de diciembre de ese año, y la última acá nomás, en julio 2007.
San Lorenzo es barrio de tango, es cuna de españoles exiliados, es un cura repartiendo camisetas a los niños de su capilla, es una multitud de nombres célebres alrededor de una pelota azul y roja que empezó a rodar de la mano del Padre Massa y María Auxiliadora.
San Lorenzo es el dueño de una gran parte de mis alegrías, y también de mis tristezas. Porque quien solo entiende el amor en las buenas, no entiende nada. Y quien no ha llorado por el fútbol se ha perdido una hoja de la biblia existencial que nos marca el camino de la plaza, el patio, la baldosa y los dos buzos sin travesaño.  San Lorenzo es el Ciclón de Boedo, los Carasucias, los Matadores, el Terceto de Oro, los Camboyanos. Es una cabeza pegada a una portátil clandestina cuando Papá pensaba que estábamos durmiendo. Es una rateada de la facultad para ir a la cancha de Ferro con los libros, y es la tarde destemplada en que festejan otros, porque el fútbol es así y mis amigos también pueden celebrar por sus colores. Es un viaje solitario a Córdoba o La Plata. Es la toalla, el calzoncillo, los gorros desflecados, la taza y el babero, los muñecos y las medias que me trajeron los Reyes Magos y conservo. Es la corbata azul y grana en el casorio, y el muñequito de torta de Tío Carlos, y la suelta de globos azules y rojos desde el balcón. Es apurar los ravioles para tomarme el 150 o el 59 o el 102. Es mi mamá aceptando mi silencio de plomo y mi falta de apetito a la vuelta de una derrota, y es ella de nuevo riendo con mi cántico feliz de cuervo triunfante. Es un chori con el Piti en Luna y Los Patos, y es un bondi con el Coco a la cancha de Español. Es Fernandito, es el Pibe, es mi primo Paco, es Pedrito que quiso venir justo este año, y sus hermanitas que bailan conmigo, y los sobrinos y los ahijados, que sienten y entienden cómo es esto. Es Marcos que viene feliz a decirme que ya no es del otro equipo, que quiere ser del Ciclón. Es Paula, que supo con quién estaba el día que la llevé a la cancha.
San Lorenzo es el Ciclón de Boedo, los Carasucias, los Matadores, el Terceto de Oro, los Camboyanos. Es una cabeza pegada a una portátil clandestina cuando Papá pensaba que estábamos durmiendo. Es una rateada de la facultad para ir a la cancha de Ferro con los libros, y es la tarde destemplada en que festejan otros, porque el fútbol es así y mis amigos también pueden celebrar por sus colores. Es un viaje solitario a Córdoba o La Plata. Es la toalla, el calzoncillo, los gorros desflecados, la taza y el babero, los muñecos y las medias que me trajeron los Reyes Magos y conservo. Es la corbata azul y grana en el casorio, y el muñequito de torta de Tío Carlos, y la suelta de globos azules y rojos desde el balcón. Es apurar los ravioles para tomarme el 150 o el 59 o el 102. Es mi mamá aceptando mi silencio de plomo y mi falta de apetito a la vuelta de una derrota, y es ella de nuevo riendo con mi cántico feliz de cuervo triunfante. Es un chori con el Piti en Luna y Los Patos, y es un bondi con el Coco a la cancha de Español. Es Fernandito, es el Pibe, es mi primo Paco, es Pedrito que quiso venir justo este año, y sus hermanitas que bailan conmigo, y los sobrinos y los ahijados, que sienten y entienden cómo es esto. Es Marcos que viene feliz a decirme que ya no es del otro equipo, que quiere ser del Ciclón. Es Paula, que supo con quién estaba el día que la llevé a la cancha.
San Lorenzo es gritar bajo la lluvia en la popular, con el gorrito en visera todo roto, y es un policía diciéndome: "Estás flaco, Julio" en la puerta de Huracán. Es una maldición al aire en el Gayinero, y una música repetida en la Bombonera. Es colgarse del alambrado ante los tablones de Ferro o rodar por los escalones gritando un gol en la popular de Independiente. Es envolverme en la bandera que un desubicado quería quemar en el casamiento de mi hermano, y es la espera callejera para irrumpir en el segundo tiempo. Es la noche oscura de corridas en la Boca, cuando dudé de si seguir yendo a la cancha, y la tarde azul y roja en el Gigante de Arroyito. Es dormir envuelto en una bandera, con la cara sonriente y paz en el corazón. Es gritar un gol en el último minuto corriendo por una vereda de Palermo o Villa Urquiza, y es agarrarse sarampión en un abrazo de gol con un hincha sin nombre.
Felices 100 años, Ciclón, y gracias por darle tus colores a mi vida.
Escrito por
El Bambi
5
reflexiones
![]()
TEMAS: FÚTBOL