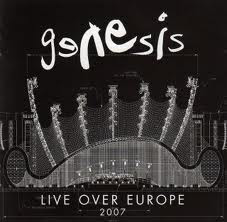Esta es la continuación de un relato que inicié en enero de este año. El amigo lector puede volver a aquellas líneas para refrescar la memoria.
Esta es la continuación de un relato que inicié en enero de este año. El amigo lector puede volver a aquellas líneas para refrescar la memoria.
El asado siguió un curso bastante predecible: mucha carne, ensalada mixta, vino de mesa y el reojo en el reloj, para que el Año Nuevo no nos agarrara desprevenidos. Yo me encontraba en una situación algo extraña: había conocido a todos mis compañeros de mesa una o dos horas antes, y le traducía al inglés de Brunei las preguntas que le hacían los nativos. Mi rol era gratificante, dado que trabajaba en ese entonces -y lo sigo haciendo- en facilitar la comunicación entre las personas. Pero el tenor que empezaron a adquirir los interrogantes rozaba la chabacanería y me hacía conservar cierto tono diplomático para que el turista no se sintiera invadido en su más estricta intimidad. El tema, claro está, eran las mujeres, y los comensales mostraban más curiosidad de la aconsejable.
Finalmente opté por tomar el mando de la charla -los demás apenas si se dieron cuenta entre los vapores etílicos que ya los rodeaban- y girar a temas más conservadores. Así transcurrió el asadito, y cuando faltaban diez minutos descorchamos un par de sidras o champagnes y procedimos al clásico brindis. Era un año nuevo distinto para mí, y cuando salí a la vereda a contemplar los fuegos artificiales pensé en muchas cosas. Entre ellas, en las caras nuevas que aparecerían ese año, con un trabajo nuevo por delante, y muchas incógnitas en mi futuro.
Ese año 2000, que empezaba rodeado de desconocidos, terminaría con la mejor noticia. Pero doce meses antes, sucedieron algunos hechos inolvidables.
Al día siguiente me quedé sentado un rato largo con el inglés de Brunei, charlando sobre la vida en aquel pequeño principado de la isla de Borneo, donde él trabajaba de biólogo. En aquellas horas Maradona luchaba por sobrevivir a una sobredosis en Punta del Este.
El inglés, quien creo que se llamaba Brian, se iba ese mismo día, y estaba muy agradecido por mis improvisados servicios de intérprete. Habíamos estado hablando de literatura, y le había manifestado mi gusto por Dostoievski. Me pidió mi dirección en Buenos Aires, y me dijo que me iba a enviar un regalo.
Recuerdo a otro personaje que pasó un día por mi lugar de hospedaje. Era de Offaly, en Irlanda. Le dije que dos años antes había estado en la verde isla, y que había visitado Galway, frente al Atlántico. Este condado está justo a camino desde Dublin a Galway, así que este señor, que tenía los cachetes rojizos, me dijo que si iba otra vez por allí preguntara por él. No recuerdo su nombre y no tengo fotos, así que lo veo difícil.
Hasta allí, mi segunda visita a Puerto Madryn se mantenía dentro de carriles normales. Pero llegó el mediodía, y con él, un guiso fatal.
CONTINUARÁ
25 de julio de 2010
DESASTROSO OCASO DE UNA SOLTERÍA (PARTE II)
Escrito por
El Bambi
2
reflexiones
![]()
TEMAS: ANECDOTARIO
24 de julio de 2010
AQUELLAS BOTICAS DE BUENOS AIRES, POR CARLOS DUELO CAVERO
 De vez en cuando paso por la esquina de Alsina y Defensa, frente a la Capilla de San Roque donde se casó mi hermana, y miro de reojo la farmacia que allí se encuentra, la más antigua de Buenos Aires. Unos tres meses atrás entré al negocio y observé que está prácticamente igual que en su fundación -o al menos eso presumo-. Estuve tentado de decirles a los farmacéuticos que mi tío había escrito una nota sobre ellos muchos años atrás, pero proseguí mi camino en silencio de cara al vértigo crudo. Ahora traigo a este rincón aquel artículo que con su habitual gracia deshiló Tío Carlos para la Revista La Nación, la cual lo publicó en su edición del 26 de julio de 1992: "Aquellas boticas de Buenos Aires".
De vez en cuando paso por la esquina de Alsina y Defensa, frente a la Capilla de San Roque donde se casó mi hermana, y miro de reojo la farmacia que allí se encuentra, la más antigua de Buenos Aires. Unos tres meses atrás entré al negocio y observé que está prácticamente igual que en su fundación -o al menos eso presumo-. Estuve tentado de decirles a los farmacéuticos que mi tío había escrito una nota sobre ellos muchos años atrás, pero proseguí mi camino en silencio de cara al vértigo crudo. Ahora traigo a este rincón aquel artículo que con su habitual gracia deshiló Tío Carlos para la Revista La Nación, la cual lo publicó en su edición del 26 de julio de 1992: "Aquellas boticas de Buenos Aires".
Hace poco el mismo diario La Nación sacó en su versión de Internet una nota sobre esta farmacia, que incluye un video con imágenes de ella y una breve entrevista a su directora técnica desde 1969. Pero el texto del artículo ni se parece a aquellas crónicas coloridas de mi tío. En fin, he aquí la nota de Carlos Duelo Cavero:
Aquellas boticas de Buenos Aires
Precedieron a las farmacias en la elaboración y expendio de remedios; fueron también avanzada de cultura y escogido lugar de reuniónLa historia de las boticas porteñas se pierde en el tiempo. Y la búsqueda de sucesos vinculados a ella tiene la virtud de reverdecer algunos hechos curiosos o quizá poco conocidos.
¿Sabía el lector que el doctor Bernardo Houssay, Premio Nobel de Medicina, trabajó en una farmacia de la plaza Flores, de la que fue director técnico, ya que también era farmacéutico? ¿O que Alfonsina Storni se desempeñó un tiempo como cajera en la Botica Landoni, en la avenida Cabildo 3501, hoy propiedad del doctor Alfredo Pierre, y situada en otra cuadra de la misma avenida?
Como no podía ser menos, la búsqueda se inició en la farmacia y droguería "La Estrella", que se alza en la esquina de Alsina y Defensa. Nombre prestigioso al que se suman los de otros negocios del ramo como la de don Hilario Amoedo, en Independencia y Tacuarí, fundada en 1824.
Prodigio de longevidad y fidelidad a la obra de sus mayores, esta botica de Amoedo es, sin duda, la más antigua de Buenos Aires de que se tenga memoria. Luego de prolongarse por espacio de 130 años en manos de una dinastía de Amoedo, fue traspasada a don José Salvadores y comprada, en 1930, por Francisco Boquete, cuyo hijo Rafael la regentea en la actualidad, bien que instalada en la vereda de enfrente y no precisamente en la esquina.
Las tertulias
La crónica rescata una larga lista de boticas que se sumaron con el tiempo a la de Amoedo y La Estrella. Así las de Cranwell, Catelin, Demarchi, Imperiale, Puiggari, Torres, Martiniano Passo, Antigua Rincón, El Mortero Dorado, Murray, Kelly, Nelson (integrante de la cadena de Droguería del Sud), El Fénix, Gibson, Rolón y Cía., Farmacia Inglesa Méndez -hoy Antigua Avenida de Mayo-, Lucioni y muchas más. Pocas son las que sobrevivieron.
Solo La Estrella siguió desafiando al tiempo, con su inconfundible estilo ítalo-francés. Su artíctico cielorraso fue iluminado por el muralista italiano Carlos Barberis, con expresivas alegorías femeninas representando a la botánica y a la química. Se murmuraba por entonces que una de aquellas diosas de Barberis era el vivo retrato de la hija de Facundo Quiroga, casada con un hijo de Demarchi, el fundador de la botica, que había posado como modelo para el pintor.
Aquellas boticas eran también famosas por las tertulias que se desarrollaban en la llamada rebotica o trastienda. Una de las más concurridas era la que tenía como escenario lo de Amoedo.
Frente a la iglesia
La farmacia de Buenos Aires tiene su historiador máximo en el profesor Francisco Cignoli, autor de la notable Historia de la Farmacia Argentina, que dice, en inspirado párrafo: "Junto a sus mostradores o en sus trastiendas dábanse cita, noche tras noche, los parroquianos más expectables del barrio en tertulias que se prolongaban invariablemente hasta promediar la noche, cuando el silencio dominaba en la ciudad y solo quedaba en la rumorosa botica el farolillo tras la ventana, indicador de un servicio nocturno que aun hoy conserva su tradicional y misteriosa apariencia".
Otra característica común a todas las boticas era su ubicación, preferentemente en una esquina, frente a una iglesia, de modo tal que el vecino que en caso de urgencia o apuro tenía que conseguir un remedio o consultar al boticario pudiera guiarse por el campanario del templo más cercano.
Medicina sabia
El edificio de la Farmacia y Museo La Estrella pertenece al patrimonio artístico de Buenos Aires gracias a la intervención del mismo arquitecto Peña, que intercedió ante la Municipalidad para que ésta lo adquiriese.  Los primeros boticarios de Buenos Aires fueron, sin duda, los jesuitas, que instalaron una pequeña botica frente al paredón de San Ignacio. Las crónicas coinciden en afirmar que "no existía entonces comercio de esa especialidad en la ciudad", si bien se menciona vagamente a unos padres betlemitas, encargados del entonces único hospital de la ciudad. Se recuerda que los religiosos actuaban simplemente a título de obreros médicos.
Los primeros boticarios de Buenos Aires fueron, sin duda, los jesuitas, que instalaron una pequeña botica frente al paredón de San Ignacio. Las crónicas coinciden en afirmar que "no existía entonces comercio de esa especialidad en la ciudad", si bien se menciona vagamente a unos padres betlemitas, encargados del entonces único hospital de la ciudad. Se recuerda que los religiosos actuaban simplemente a título de obreros médicos.
Especialistas paramédicos eran los sangradores, barberos, colocadores de emplastos, sacamuelas, hernistas y ventoseros y formaban parte del pintoresco mundo de aquella medicina comúnmente llamada sabia.
Invitado por Rivadavia, llega al país un grupo de hombres de ciencia europeos, entre los cuales se contaba un farmacéutico piamontés, químico y botánico por añadidura, Carlos Ferrari (1793 - 1859). Don Bernardino le encargó la organización del primer Museo de Historia Natural del país.
Las circunstancias se confabularon para que Ferrari -alma de boticario al fin- se decidiera un día a abrir una botica frente a dicha basílica y convento, esto es en la calle Defensa. Las transferencias del negocio se sucedieron con el transcurso del tiempo, hasta que en 1838 toma posesión de la botica don Silvestre Demarchi, un suizo pujante y visionario que da un gran impulso a la firma, incorporándole, además, una sección droguería al por mayor y un laboratorio. Son, por último, sus herederos quienes, hacia fines de siglo, resolverán mudar La Estrella -farmacia y droguería- a la esquina de Alsina y Defensa.
Vienen sanguijuelas
"Por entonces las epidemias eran frecuentes, y la prioridad de la prevención e higiene en la población daba un nuevo sesgo a la actividad farmacéutica. Un número de Caras y Caretas del 28 de octubre de 1899 hace referencia a las campañas que emprendía Eduardo Wilde para mejorar las condiciones de vida de los porteños. Una caricatura titulada "El furor sanitario" muestra al propio Wilde envuelto en una nube de humo que brota del fumigador que empuña.
"Fue aquella una época de expansión para La Estrella", comenta el doctor Fernando Malfitani, director actual de la casa y homeópata, así como lo había sido su padre, anterior propietario de la firma.
"De aquí salieron productos tan difundidos como la limonada "Roger", las píldoras para la tos "Parodi", creados por uno de los socios, y el jarabe "Manetti" para curar la indigestión. También se elaboraba aquí la célebre "Hesperidina", un aperitivo y tónico estomacal con vitamina C que trajo el norteamericano Bagley, afincado más tarde entre nosotros, y cuyo lanzamiento contó con el apoyo financiero de los hermanos Demarchi, hijos del que fuera socio cofundador de La Estrella y cónsul de Italia".
Por cierto que mirando viejos papeles dimos con verdaderos hallazgos publicitarios. Así, en "El Argos de Buenos Aires", del 1/11/1823, cosechamos esta encantadora muestra: "Han llegado sanguijuelas de Europa. Los profesores que quieran satisfacer algunas indicaciones las encontrarás en las boticas de D. Gabriel Piedra Cueva, calle de la Universidad y de D. Pedro Fuentes, calle de La Plata".
En 1826, Edmundo Cranwell, irlandés, para más señas, inauguraba su botica en Reconquista 68, haciendo cruz -cómo no- con la Catedral.
En 1856 se fundaba la Revista Farmacéutica, considerado el periódico más antiguo en su clase de América y el décimo entre los de esa especialidad en el mundo. Junto con la brillante historia del rosarino Cignoli, constituye una inapreciable fuente de documentación y consulta.
El anhelado museo
Otro logro que enorgullece a la docta casa es la creación de la cátedra de historia de la farmacia y la bioquímica, a cargo del doctor Ricardo López.
Pero sin duda la conquista más importante tuvo lugar en 1977, cuando con ocasión de celebrarse el "Día Panamericano de la Farmacia", se inauguró el Museo Argentino de la Farmacia, obra en gran parte debida a la doctora Rosa D'Alessio de Carnevale, ya fallecida, que a partir de 1930, y desde su cátedra de química analítica de medicamentos, fue aportando piezas para integrar el museo, que a menudo adquiría ella misma de su propio peculio, hasta coronar el proyecto en 1972. La doctora D'Alessio de Carnevale fue una de las primeras mujeres en alcanzar la titularidad de una cátedra en la Facultad. El museo es dirigido actualmente por el doctor Nicolás Jamardo.
Nuestro periplo concluye virtualmente como empezó: en una antigua farmacia, esta vez en la esquina de Pedro Goyena y Riglos, Caballito, propiedad del doctor Antonio Somaíni, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, que nos recibió en el ambiente en que ha desarrollado una buena parte de su vida.
"Fíjese si será antigua que cuando la compré, hace unos veinte años, entre los papeles de los propietarios anteriores encontré algunos fechados noventa años antes", cuenta.
También, explica que tuvo que hacer bajar el techo, "demasiado alto para esta época". Eso sí, está orgulloso de las reliquias que fue atesorando: una delicada balancita romana y una colección de frascos de origen alemán con etiquetas en letra gótica orladas de primorosos filetes. Estima don Antonio que en la actualidad hay en la Capital unas dos mil farmacias, y entre 400 y 500 bioquímicos, en su mayoría colegiados. "Nuestra institución atiende las obras sociales y también realiza auditorías y asesoramiento legal".
En los dos últimos años asaltaron su farmacia siete veces: "Gente joven, muy nerviosa, quizá drogados. Por eso coloqué rejas en torno del local, como si en lugar de una farmacia fuese una celda de máxima seguridad".
"Bueno -concluye-, sigamos hablando de los viejos buenos tiempos de las boticas".
Escrito por
El Bambi
2
reflexiones
![]()
TEMAS: BUENOS AIRES, TÍO CARLOS
17 de julio de 2010
LA MELANCOLÍA Y LA REALIDAD
 El amigo lector de este modesto espacio reconocerá en su autor a un melancólico irreparable. De hecho, ya he escrito unas líneas sobre el tema, en defensa de ese sentimiento tan particular que mezcla tristeza y alegría en dosis iguales, o debería hacerlo. Ahora voy a reforzar aquello.
El amigo lector de este modesto espacio reconocerá en su autor a un melancólico irreparable. De hecho, ya he escrito unas líneas sobre el tema, en defensa de ese sentimiento tan particular que mezcla tristeza y alegría en dosis iguales, o debería hacerlo. Ahora voy a reforzar aquello.
Los días y sus noches nos presentan ocasiones de melancolía permanentemente. Por ejemplo, hace poco me topé con un artículo de mi Tío Carlos -celestial columnista de La Bonita Prensa-, una nota que no había leído en la cual se refería con habitual gracia a la raza de los fumadores. Invito al visitante a leerla.
A raíz de ese hecho, y de una reunión de trabajo con una persona que había trabajado con mi tío 25 años atrás, vi pasar ante mí varias imágenes de esos años en que este adolescente hacía los deberes del colegio escuchando La Oral Deportiva, se tomaba exámenes de ciencia futbolera con el Nono y jugaba al fútbol en el Monumental de Guido, el patio de Arturo en el que corríamos hasta que no había luz.
El otro día, mientras engullíamos una pizza en La Guitarrita, mi amigo Chipi me dijo que uno tiene más conciencia del paso del tiempo en la medida en que va haciéndose mayor. Yo le respondí que mi inminente cumpleaños de 40 no cambiaría nada de mi forma de ver la vida, dado que a fin de cuentas es una convención ideal para celebrar pero no más que eso. En lo demás, el tiempo, estoy convencido, es relativo a lo que contemplamos al mirar el pasado y sentirnos satisfechos -o no- con lo hecho.
"Tú no has perdido el tiempo", me dijo Fernando Gálligo desde Madrid al llamarme luego de la gran consagración de España en el Mundial. En diez años me casé, tuve tres hijos, tengo mi hogar propio, he podido estudiar lo que soñaba y tener el trabajo que buscaba. Esto me hace feliz, debo decirlo, y el hecho de gozar de un presente amigable no me impide añorar un pasado lleno de sonrisas... y también de tristezas que fueron cimiento de aquellas. Mientras tanto, pergeño nuevas metas, esquinas de sueños en las que me quiero tomar otra birra con la vida, y con los que quiero. Hay que buscar siempre más, disfrutar lo que hay -que es mucho- y dialogar con lo que fue.
¿A qué quiero llegar con todo esto? A que se puede disfrutar el presente y aguardar el futuro con esperanza mientras contemplamos el ayer que nos nutrió, nos hizo lo que somos y nos hizo madurar -si es que efectivamente lo hemos hecho-. No creo en ese pragmatismo frío que se ríe ante la supuesta debilidad del melancólico. La figura vangoghiana del doctor Gachet me despierta la mayor de mis simpatías, porque pese a su aparente tristeza insinúa una gota de alegre resignación por lo que no pudo hacer o hizo mal.
Se puede estar atento al diario de hoy, sin tenerle miedo a esos recuerdos que nos acarician, ya desprovistos de la lluvia y la sangre que los hicieron salvajes en algún instante superado, cuando perseguíamos la gloria.
Los recuerdos son instantes que han perdido la cáscara amarga, y nos regalan lo que quedó, esa pulpa jugosa y llena de sabor, lo mejor de la fruta. Todos evocamos aquella noche en que las cosas salieron decididamente mal y el cielo se nos llenó de agua, cuando el reloj se detuvo en la memoria pero por suerte marcaba solo el tiempo de un espejismo. Los espejismos, afirmo, no están solo en los desiertos, también en medio del paraíso.
Cuando asumimos eso es que podemos escuchar a Serrat cantando "Aquellas pequeñas cosas", y dejar que alguna lágrima asome y una mueca irrumpa, contrabandeando una emoción que, como la albahaca o el romero, aderezó nuestra biografía en alguno de sus banquetes.
Hagámonos amigos de nuestros recuerdos, porque ellos mismos nos ayudarán a esculpir el presente, gota a gota, risa a risa, del corazón a la cabeza.
Escrito por
El Bambi
2
reflexiones
![]()
TEMAS: FILOSOFÍA CASERA
6 de julio de 2010
NO NOS MINTAMOS MÁS
 "Sudáfrica" también existe, escribí hace cuatro años, y creí -repito, creí, no pensé- que este podría ser el Mundial de la Argentina. Porque había materia prima, porque estaba Messi en plenitud, y porque el tiempo pasado desde aquella final perdida con Alemania ya parecía demasiado. Pero no pudo ser: Grondona se encargó de contratar a Maradona para darle pan y circo a la gente, y rechazar una vez más un camino de mayor profesionalización de la Selección.
"Sudáfrica" también existe, escribí hace cuatro años, y creí -repito, creí, no pensé- que este podría ser el Mundial de la Argentina. Porque había materia prima, porque estaba Messi en plenitud, y porque el tiempo pasado desde aquella final perdida con Alemania ya parecía demasiado. Pero no pudo ser: Grondona se encargó de contratar a Maradona para darle pan y circo a la gente, y rechazar una vez más un camino de mayor profesionalización de la Selección.
Hay explicaciones tácticas y bien futboleras para este nuevo fracaso -sí, fracaso- de la Selección. Pero el problema es de fondo, y el recibimiento de Maradona y los jugadores por parte de miles de personas en Ezeiza habla de una forma de ser que se planta en necesidades emocionales sin lógica racional. Es que Maradona reúne las aspiraciones de muchos compatriotas, que tienen prioridades distintas de las del mundo exterior, hostil a ellos e implacable con las debilidades propias, como se encargaron de mostrar los jugadores alemanes.
Si Pekerman hubiera perdido de esta manera en el Mundial anterior, nadie le habría pedido que se quedara. No es un clamor racional, sino una expresión de amor incondicional a un ídolo que encarna cualidades colectivas del ser argentino. Nos guste, o no.
Escrito por
El Bambi
4
reflexiones
![]()
TEMAS: FÚTBOL