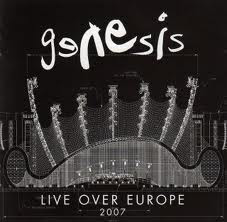Dado que estamos en plena Feria del Libro 2006, siento casi una obligación referirme al tema.
Dado que estamos en plena Feria del Libro 2006, siento casi una obligación referirme al tema.
Ya he contado el papel de mi padre en la gestación de la Feria, y la forma en que ello influyó sobre mi gusto por los mejores amigos del hombre. Siempre pienso en esta última expresión, que leí en algún lado, cuando retomo la lectura de una obra abandonada sobre una mesa o en un rincón.
El libro nos espera en silencio, sin exigir. No se queja si lo dejamos, no pide gestos ni reclama respuestas porque no hace preguntas.
Hay un cuento en la "Misteriosa Buenos Aires" de Mujica Lainez, donde si no me equivoco el que habla es un libro (prometo verificarlo).
Es conocida aquella sentencia de Borges, quien dijo que él no se enorgullecía por lo que había escrito sino por lo que había leído. Al mismo tiempo, él opinó que si uno empezaba a leer un libro y se aburría lo mejor era dejarlo en lugar de leerlo por obligación. Siguiendo este consejo, eso hice con "Cien años de soledad", aunque creo que más adelante lo volveré a tener en mis manos.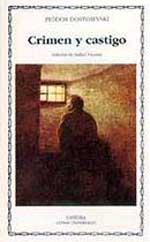 Esto último me lleva a otro aspecto de la lectura, cual es el momento de nuestra vida en que nos topamos con cierto libro. En mi caso, las tres obras que ilustran esta columna han sido claves en mi formación autodidacta más allá de las aulas.
Esto último me lleva a otro aspecto de la lectura, cual es el momento de nuestra vida en que nos topamos con cierto libro. En mi caso, las tres obras que ilustran esta columna han sido claves en mi formación autodidacta más allá de las aulas.
El Principito me enseñó, entre otras cosas, la importancia de no olvidar ese racimo de infancia que nos queda asomado en algún rincón del alma. Cada vez que juego con mis hijas y sobrinos, y veo cómo valoran el que un "adulto" juegue con ellos, recuerdo al Principito con su cordero dormido dentro de la caja, y su zorro domesticado. La imaginación y la alegría son armas que parecen inofensivas y abren todas las puertas. Cuando me ven con los pequeños y me dicen que parezco uno más de ellos mi alma sonríe. Paula es igual que yo.
En mi adolescencia el libro que me marcó fue "Crimen y castigo", del genial Fedor Dostoievski. La miseria y la culpa humanas se metieron de repente en el horizonte de un pequeño porteño ignorante del mundo que lo rodeaba. Mundo éste donde Raskolnikov, el protagonista, se arrodilla frente a Sonia, su amada, y le dice: "No me arrodillo ante ti sino ante todo el sufrimiento humano". Sufrimiento que redime la culpa.
(Nota al margen: Paradójicamente, este libro me fue robado con un caño en mi frente). Las "Cartas de Nicodemo", evangelio apócrifo originado en las cartas del fariseo rico que visitó a Jesús de noche para no ser visto, me terminó de convencer de que todo lo que importa en la vida es amar a cada prójimo. Amar es buscar la verdad y descubrirla en el otro. Es un amor que llama. "Dame tus preocupaciones, las estoy esperando", le dice Jesús a Nicodemo. El autor de esta magna obra es Ian Dobraczynski, sobreviviente de un campo de concentración nazi.
Las "Cartas de Nicodemo", evangelio apócrifo originado en las cartas del fariseo rico que visitó a Jesús de noche para no ser visto, me terminó de convencer de que todo lo que importa en la vida es amar a cada prójimo. Amar es buscar la verdad y descubrirla en el otro. Es un amor que llama. "Dame tus preocupaciones, las estoy esperando", le dice Jesús a Nicodemo. El autor de esta magna obra es Ian Dobraczynski, sobreviviente de un campo de concentración nazi.
Recomiendo fuertemente la lectura de estas tres obras.
En fin, ya hablaré un poco más sobre la Feria. Ahora he querido mencionar tres libros que forman parte de mi Constitución personal y he releído varias veces. Eso es todo por ahora, aunque no es poco.
Gracias por su atención, y que tengan buena lectura.
28 de abril de 2006
LIBROS
Escrito por
El Bambi
0
reflexiones
![]()
TEMAS: LETRAS
25 de abril de 2006
80 AÑOS

Hoy, 25 de abril, mi papá cumple 80 años.
Nació en Barcelona en 1926. Huyó de la España herida y desgarrada a los 10 años, junto a su familia, después de que su padre se salvara por minutos de ser fusilado.
Vivió en Marsella y Biarritz durante dos años, y en 1938 afortunadamente vino a la Argentina para quedarse.
En ella nací, gracias a él y a mi mamá norteamericana, que se vino de Madrid para casarse con él en California. Se habían conocido por un amigo, que los presentó. Dos años pasaron, y volvieron a verse. Después se casaron.
A mi padre le debo más de lo que aún soy consciente, y por eso esta columna es un mero agradecimiento y un homenaje al hombre que me ha enseñado, entre otras cosas, el valor de las letras en mi vida.
Crecí entre libros, aprendí a leer solo (o al menos eso dicen) y recorrí todas las estanterías de la editorial de mi papá. Después me llevaron a la biblioteca, porque en mi casa ya no tenía nada para leer. Mi padre me llevaba a cada Feria del Libro, de la cual es uno de los fundadores que hizo patria en silencio.
Hoy este espacio es para don Fernando, el chiquilín que perdía el pelo de miedo en la España de la guerra civil, el Tiburón que rompió las esquinas de la noche porteña en sus años mozos, el Avi para mis hijas que lo adoran.
Feliz Cumpleaños, Papá.
Escrito por
El Bambi
1 reflexiones
![]()
TEMAS: FAMILIA
21 de abril de 2006
BUENOS AIRES
¿Y fue por este río de sueñera y de barro
que las proas vinieron a fundarme la patria?
Irían a los tumbos los barquitos pintados
entre los camalotes de la corriente zaina.
Pensando bien la cosa, supondremos que el río
era azulejo entonces como oriundo del cielo
con su estrellita roja para marcar el sitio
en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron.
Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron
por un mar que tenía cinco lunas de anchura
y aún estaba poblado de sirenas y endriagos
y de piedras imanes que enloquecen la brújula.
Prendieron unos ranchos trémulos en la costa,
durmieron extrañados. Dicen que en el Riachuelo,
pero son embelecos fraguados en la Boca.
Fue una manzana entera y en mi barrio: en Palermo.
Una manzana entera pero en mitá del campo
expuesta a las auroras y lluvias y suestadas.
La manzana pareja que persiste en mi barrio:
Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga.
Un almacén rosado como revés de naipe
brilló y en la trastienda conversaron un truco;
el almacén rosado floreció en un compadre,
ya patrón de la esquina, ya resentido y duro.
El primer organito salvaba el horizonte
con su achacoso porte, su habanera y su gringo.
El corralón seguro ya opinaba YRIGOYEN,
algún piano mandaba tangos de Saborido.
Una cigarrería sahumó como una rosa
el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres,
los hombres compartieron un pasado ilusorio.
Sólo faltó una cosa: la vereda de enfrente.
A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires:
La juzgo tan eterna como el agua y el aire.
Jorge Luis Borges
Cuaderno San Martín, 1929
Escrito por
El Bambi
1 reflexiones
![]()
TEMAS: BUENOS AIRES
19 de abril de 2006
18 de abril de 2006
CALAMAR
 No me preguntes cómo la encontré pero acá está. En esa mesa de El Cuartito que se ve ahí abajo, a la izquierda, te dije una vez: "Buen provecho", y me miraste y miraste al Nono, y yo me pregunté qué había dicho de malo. Fue tu lección, y cada vez que me lo dicen pienso: "Si él estuviera acá no lo diría".
No me preguntes cómo la encontré pero acá está. En esa mesa de El Cuartito que se ve ahí abajo, a la izquierda, te dije una vez: "Buen provecho", y me miraste y miraste al Nono, y yo me pregunté qué había dicho de malo. Fue tu lección, y cada vez que me lo dicen pienso: "Si él estuviera acá no lo diría".
Para mí fuiste siempre el hombre correcto y bonachón, el que vi por primera vez cuando vino a buscar a su hijo a casa, de impecable traje, de pie en la planta baja de mi edificio y saludándome con la mano. El que tardé en tutear y nos hacía ir a ponernos las zapatillas antes de sentarnos a comer.
Yo entraba al parque (porque para mí será siempre el parque) y te veía sereno y feliz entre las plantas recién regadas, o concentrado frente a la parrilla. Y me preguntabas: "¿Qué hacés, San Lorenzo?" con ese tono tranquilo, y me cargabas porque no teníamos cancha.
Ayer estaba en tu comedor diario (cuya madera marrón siempre extrañaré) y oí unos pasos lentos que entraban a la cocina y se aproximaban. Habría jurado que eras vos que venías a saludarme, pañuelo al cuello, y a preguntarme por mis padres. Pero no dije nada.
Adiós, Enrique, y gracias siempre por el hermano que me regalaste.
Escrito por
El Bambi
1 reflexiones
![]()
TEMAS: HOMENAJE
11 de abril de 2006
SACAMUELAS
 Hoy fui por segunda vez en ocho días al dentista. Era la última caries que me quedaba por eliminar. Pensaba que esta vez sería más llevadera, que el malvado señor al que había entregado mis dientes una semana atrás habría hecho primero el trabajo más difícil. Me equivoqué.
Hoy fui por segunda vez en ocho días al dentista. Era la última caries que me quedaba por eliminar. Pensaba que esta vez sería más llevadera, que el malvado señor al que había entregado mis dientes una semana atrás habría hecho primero el trabajo más difícil. Me equivoqué.
Es curioso el proceso psicológico que sigue la propia cabeza en ese antro de tortura. Lo llaman a uno por el nombre y el profesional se acerca y le da la mano. Entonces uno lo mira con cara de "No tengo mucho tiempo para esto, hacela fácil", y se encamina al consultorio.
Uno cree que domina la situación, pero una vez que las propias asentaderas tocan el sillón maldito, se resigna una vez más a ser carne de cañón (o en este caso, de torno). "Estoy para una siesta", le digo yo, intentando negociar un poco de paz, y el señor me contesta: "No sos el único", con lo cual me preocupo un poco por los efectos que su falta de sueño podrá tener sobre mi boca. Mientras tanto, el profesional se ha colocado esos lentes amarillos estilo Bono, que parecen más apropiados para un obrero trabajando sobre las rocas en una mina de diamantes. En este caso, la mina es mi boca y la piedra es mi muela.
El dentista observa el desgraciado diente y concluye: "Una flor de caries". Entonces uno se prepara para lo peor, y él se alista para lo mejor. Porque a él le gusta lo que hace, y eso es terrible.
Primero ese aparatito que es como una manguera de aire y despeja la zona. Después es el turno de la anestesia, que la semana pasada me tuvo sin el sentido del gusto hasta las tres de la tarde. Le advierto esto al dentista, y me dice: "Tenés circulación lenta". Omito mi respuesta mental a su reflexión.
Aparece, inexorable, el torno, esa picana dental antipática ante la cual uno se siente ultrajado y desprovisto de todo poder de decisión en la circunstancia de padecimiento que se vive. En mi caso, hoy no fue un torno sino dos, el segundo aún más grande y causante de vibraciones tremendas en toda mi cabeza.
Yo pienso en este sádico que ha dedicado su vida a los dientes y en el mago que animó el cumpleaños de mi hermano y nos hizo asombrarnos y reir a la vista de sus trucos. Me pregunto cómo es posible que pudiendo haber sido mago como aquél, el hombre que tengo sobre mis fauces haya preferido ser dentista.
"Enjuagate", me dice como al pasar. Y yo hago dos buches, lo más lentamente posible para alargar el recreo de tres segundos.
El tipo disfruta con su labor artesanal, me hace comentarios a los que yo estoy imposibilitado de contestar porque ahora me ha insertado un palo metálico de unos 3 centímetros, para fijar la pasta con la cual cerrará la puerta a microbios vengadores de los que acaban de fenecer. De repente ¡se va! Algo ha ido a buscar, y yo me quedo solo con mi sufrimiento. Es quizás su oferta para escapar, como cuando en las películas le dejaban la puerta abierta cinco segundos al prisionero para dejarlo huir. Pero uno sabe que si huye inevitablemente deberá volver, porque están arreglando la herramienta con la cual come asado, pastas, helado, tostadas, ensalada Waldorf, cereales, etcétera.
Otro aparato ahora, con una luz naranja como de pistola de la Guerra de las Galaxias. Yo confío en que ese es el último paso, pero repentinamente se da cuenta de que ha dejado un cabo suelto y oigo nuevamente, con horror, el ruido del torno (por suerte, el más pequeño). "Es solo un toquecito más", se disculpa el dentista al ver la expresión de mi alma quebrantada, dibujada en mi rostro.
Finalmente, me ordena: "Mordé". Cuando te dicen esto, quiere decir que quieren comprobar si te han dejado parejo ese diente con el resto. Por supuesto, en mi caso se ha pasado de rosca con la pasta, y entonces tiene que meter no sé qué hilo mágico y manipular sobre la víctima.
Por fin, muerdo bien. "Enjuagate", me dice por última vez. Y entonces me levanto rápido, firmo presto donde hay que firmar y le doy la mano porque soy cortés.
"Venite a hacer un chequeo en 4 o 6 meses", me dice sonriente. Y yo pienso: "En 4 o 6 años me vas a ver", y él lee mi pensamiento.
Abandono el lugar despavorido y me cruzo con un mozo que lleva una bandeja de café y medialunas. Vuelvo al mundo normal.
Posdata: La imagen que acompaño pertenece a Gerrit Van Honthorst, pintor holandés de la primera mitad del siglo XVII y contemporáneo de Pieter Rubens. Ellos la pasaban peor.
Escrito por
El Bambi
3
reflexiones
![]()
TEMAS: ANECDOTARIO
6 de abril de 2006
RUBIA, MORENA O PELIRROJA
 Se me disculpará la publicidad, pero esta imagen refleja mi preferencia en materia de cerveza. No es tanto la cerveza negra sino la cerveza Guinness, "The Black Queen", tal como le dicen en Irlanda.
Se me disculpará la publicidad, pero esta imagen refleja mi preferencia en materia de cerveza. No es tanto la cerveza negra sino la cerveza Guinness, "The Black Queen", tal como le dicen en Irlanda.
"Guiness is healthy", dicen por allá. Y hasta no hace mucho los médicos se la recetaban a las mujeres embarazadas, necesitadas de hierro.
Cuando tuve la inmensa fortuna de vivir un mes y medio en Dublin, no dejaba pasar un atardecer invernal sin beber una o dos Guinness en alguno de los centenares de pubs que matizan esa encantadora ciudad. Mi favorito era el Lannigans, frente al río Liffey que atraviesa la capital. Desgraciadamente este lugar amigo ya ha cambiado más de una vez su nombre y su aspecto.
Sentado a una mesa de madera con mi pinta de cerveza negra, a la sola luz de una vela, escribía allí mis cartas, postales y reflexiones varias. Y cuando tenía hambre, me pedía alguna de las sopas más sabrosas que he probado (¿Por qué en los restaurantes porteños no hay especialidad en sopas?).
Siempre recuerdo a los ancianos bebedores que se hallaban en todos aquellos pubs. Uno los contemplaba inmóviles frente a su pinta, con el rostro tallado en piedra y los pensamientos perdidos vaya uno a saber dónde. De repente uno reparaba en que su vaso ya estaba vacío, sin que hubiera podido ver en qué momento el personaje la había tomado. Para ellos, beber era la gozosa actividad de la no actividad. Algo así como un pasaje por ósmosis.
Alguno que otro día cometí excesos. La primera noche en que llegué a mi casa, en hora bastante avanzada para los horarios de ellos, fui incapaz de recordar la clave de la alarma de entrada, así que abrí la puerta igual y el señor Conway tuvo que bajar en calzoncillos a desactivarla. A la mañana siguiente, en el desayuno, ni él ni su mujer me dirigían la palabra... Pero tres días después consumimos una botella de Baileys mientras yo le mostraba en un mapa cuán grande era la Argentina.
Ahora bien, retomando el tema original, debo decir que uno de los momentos que más disfruto en la semana es al paladear un buen trago de cerveza, rubia, negra o roja, en el calor del hogar. Entonces siento correr mi sangre celta por las venas.
Por suerte la cerveza no está de moda, así que no tengo que soportar que algún improvisado me venga a pedir que no le sirva la birra en un chopp extraído del freezer porque se le mezcla el agua, o que me "enseñe" que hay que servirla a cierta temperatura, o que exija beber solo en porrones de vidrio.
Rubia, morena o pelirroja, la cerveza siempre está presente en la barra de este servidor.
Salud, y gracias por mirarme a los ojos.
Escrito por
El Bambi
4
reflexiones
![]()
TEMAS: ANECDOTARIO, OCIO
3 de abril de 2006
EL VINO Y LA MODA

En los últimos tiempos en los que el consumismo ha vuelto a las calles porteñas, parece que mis amigos, el colectivero, el encargado del edificio, el policía de la esquina, el carnicero amigo y muchos etcéteras, saben de vino.
En esa verborragia tan habitual en los argentinos, se distingue un repentino gusto por la bebida de la que ahora se discute si es cierto que es buena para el corazón o no.
Aclaro: El de la foto sí sabe de vino, y está de vacaciones en Cuyo.
Sea como fuere, por favor saquémonos el antifaz. Una cosa es que a uno le guste el vino, y otra es conocerlo en sus detalles más pequeños como pretenden tantos oportunistas. De repente todos son "sommeliers", "connaiseurs" y catadores que dan vuelta la copa para ver cómo suda y declaran que el vino tiene buen cuerpo.
Para saber de vino hay que haber estudiado mucho, no basta con un par de cursitos (que también han florecido por todos lados, en otra muestra de oportunismo).
Salud, y cuando brinden conmigo, por favor mírenme a los ojos.
Escrito por
El Bambi
7
reflexiones
![]()
TEMAS: OCIO